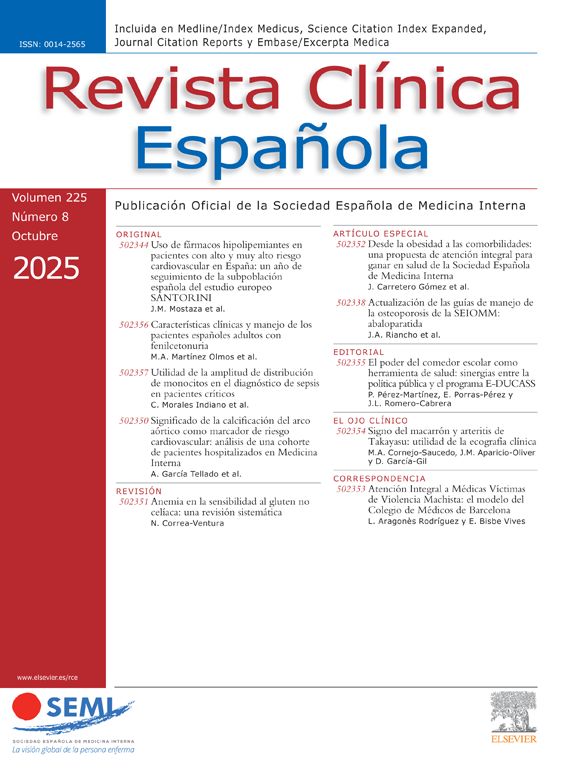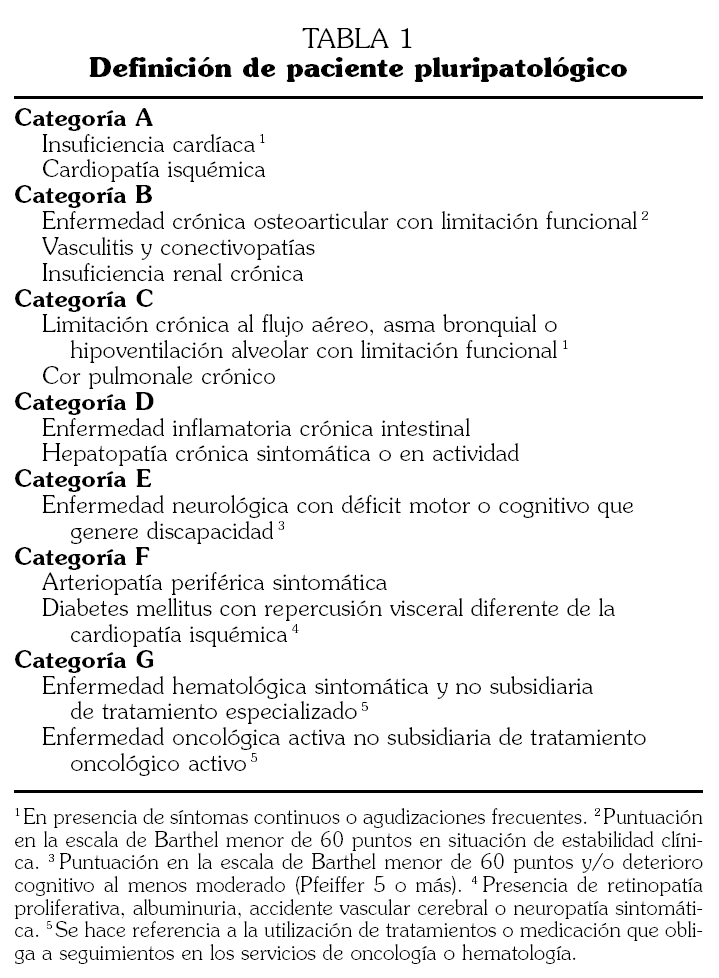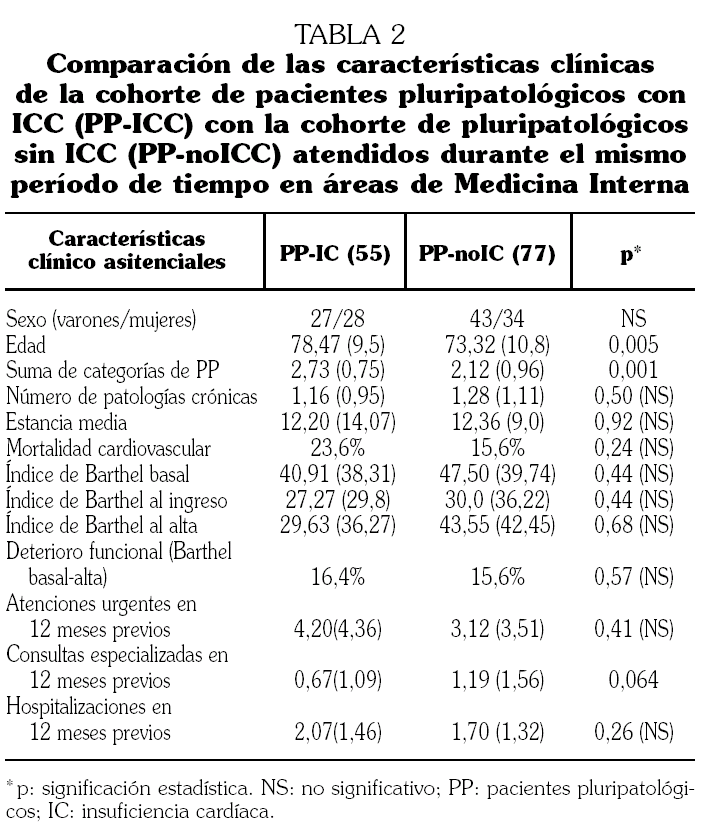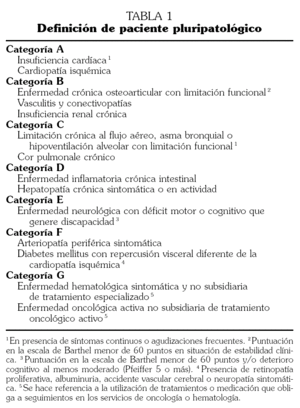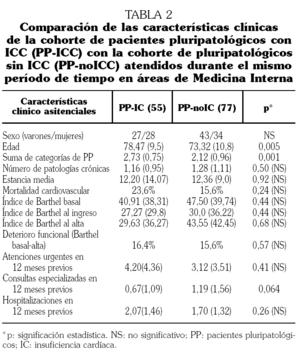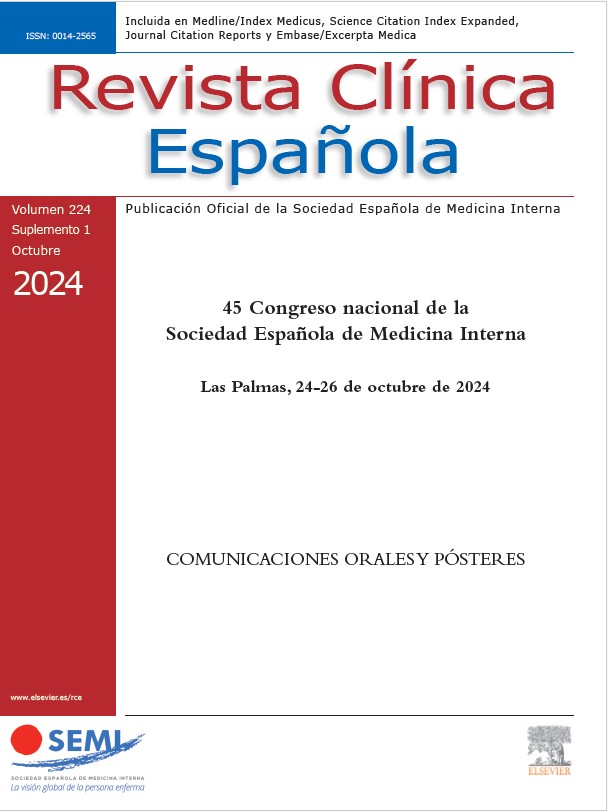Introducción
Al igual que en el resto de los países desarrollados, en nuestra área geográfica la insuficiencia cardíaca (IC) es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y supone aproximadamente un 5% de todas las hospitalizaciones, con un consumo de recursos sanitarios que puede alcanzar el 2-3% del presupuesto sanitario total 1,2. En áreas de Medicina Interna la coexistencia de otras enfermedades crónicas y la presencia de comorbilidad tienen una gran trascendencia clínica e influyen habitualmente en el manejo terapéutico, la estancia media, el consumo de recursos sanitarios y el pronóstico de estos pacientes 3. En el registro SEMI-IC que analizó las características clínico-asistenciales de los pacientes que ingresaban en Medicina Interna se pudo comprobar, debido a que la edad de los pacientes era muy avanzada, que un alto porcentaje de los pacientes presentaba comorbilidad y hasta la mitad de ellos presentaba algún grado de incapacidad física o psíquica 4. En diferentes poblaciones diversos modelos clínicos han intentado aclarar los predictores de mortalidad y los patrones de hospitalización en pacientes con IC, teniendo en cuenta la presencia de enfermedades crónicas concomitantes con dispares resultados 5,6.
Diferentes estudios han mostrado cómo cerca del 40% de los pacientes con IC soporta más de 5 enfermedades crónicas 7 y la presencia de IC entre los pacientes pluripatológicos (PP) puede alcanzar el 70% (datos no publicados). También se conoce que la mortalidad de los pacientes con IC puede llegar al 40% en el primer año 8 y la identificación de factores o categorías clínicas que identificasen a individuos de alto riesgo nos permitiría realizar modelos de actuación multidisciplinar para mejorar el curso y la calidad de vida de los PP con IC. La definición de PP se basa en la presencia de dos o más enfermedades crónicas, una especial susceptibilidad y fragilidad clínica y una disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional 9,10. Los PP sufren diferentes enfermedades crónicas con síntomas continuados o agudizaciones frecuentes que repercuten en su situación funcional y que generan una frecuente demanda no programable de atención en distintos niveles asistenciales. En esta definición el papel de la IC como potencial identificador y marcador pronóstico de este subgrupo de enfermos especialmente frágiles parece indiscutible. Por ello nos propusimos analizar las características clinicoasistenciales, el consumo de recursos asistenciales medidos por visitas a Urgencias y a consultas especializadas y la mortalidad de una población de PP con IC como patología médica (categoría) principal. Por otra parte, nos propusimos identificar los factores asociados a la supervivencia, al mayor deterioro funcional medido por el índice Barthel y a la estancia media.
Métodos
Se realizó un estudio prospectivo observacional de cohortes con inclusión de todos los PP ingresados durante el mes de junio de 2003 en las áreas de Medicina Interna (hospital general [HG]), hospital periférico [HP] y hospitalización domiciliaria [HD]) de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío (complejo hospitalario de tercer nivel que atiende a una población de referencia de 640.000 habitantes, el 65% de ellos con residencia urbana, en Sevilla y provincia). Todos los pacientes ingresados se estratificaron en dos cohortes: cohorte de pluripatológicos con criterios clínicos de IC (PP-IC) y PP que no presentaban la IC como categoría (PP-noIC), según los criterios modificados de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía del año 2002 9 (tabla 1). Se utilizaron como criterios de IC los propuestos por Framinghan 11 y para evaluar los ingresos en los doce meses previos se consideraron aquellos eventos cuando el diagnóstico principal era IC (CIE-9-MC códigos 402.01, 402.11, 402,91, 404.01, 404.11, 409.91, 428.x).
Se analizó la incidencia global de los PP con IC, las características clínicas (categorías) y evolutivas, la estancia media, la limitación funcional basal (en la semana previa al ingreso), al ingreso (el día del ingreso) y al alta según la escala validada de Barthel 12. Asimismo se evaluó el consumo de recursos, durante los doce meses previos, de todos los pacientes incluidos mediante un proceso informático desde el Servicio de Documentación Clínica, contabilizando el número de atenciones urgentes, episodios de hospitalización y consultas de especialidades programadas. Posteriormente se realizó una comparación univariada de las variables clinicoasistenciales entre la cohorte de pacientes PP-IC y la cohorte PP-noIC y un análisis multivariado en la cohorte de PP-IC para identificar los factores asociados a la supervivencia, al deterioro funcional significativo (definido por una caída de la puntuación Barthel entre valores basales y al alta ≥ 10 puntos) y a la estancia media. Como covariables del análisis multivariante incluimos: las variables biológicas (edad, sexo, número de patologías), las categorías definitorias de PP, el consumo de recursos (estancia media, visitas a Urgencias, etc.) y el estado funcional basal durante el ingreso y al alta.
Las variables cuantitativas se expresaron con la media y desviación estándar, o mediana y rango en función de su distribución (aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov), y las categóricas con porcentajes. Para la comparación entre las cohortes se utilizó el test de la ji cuadrado mediante la corrección de Yates y, cuando fuera preciso, el test exacto de Fisher (variables cualitativas), la «t» de Student y el test de ANOVA y post-hoc de Tukey y T3 de Dunett (variables cuantitativas). Cuando las variables no seguían una distribución normal se aplicó el test de U Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis. Se realizó un estudio de correlaciones entre las variables cuantitativas mediante el coeficiente de correlación de Pearson. El análisis multivariante se realizó con la técnica de regresión logística paso a paso hacia atrás mediante el paquete estadístico SPSS 11.5. El nivel de significación estadística se estableció para una p < 0,05. Las diferencias entre grupos se cuantificaron mediante el cálculo del riesgo relativo (RR) y la odds ratio (OR) utilizando los intervalos de confianza del 95%.
Resultados
De un total de 339 pacientes que ingresaron en el mes de junio de 2003 en las diferentes áreas de Medicina Interna, se incluyeron 132 pacientes que cumplían criterios de PP. La incidencia global de PP fue 38,9/100 ingresos/mes (hombres/mujeres: 49,1%/ 50,9%) y la cohorte de PP-IC mostraba una edad media de 78,47 años. Entre los PP, 55 pacientes (41,6%) presentaban una IC como motivo principal de ingreso; la frecuencia del resto de las categorías definitorias de PP se exponen a continuación: categoría B (38,2%), C (41,8%), D (9,1%), E (36,4%), F (34,5%) y G (12,7%), respectivamente. La distribución de los PP-IC en las diferentes áreas de medicina fue del 18,2% en HD, 29,1% en el HG y del 52,7% en el HP. La estancia media PP-IC fue de 12,2 días, la tasa de mortalidad del 23,6% y la presencia de deterioro funcional (diferencia de más de 10 puntos entre el Barthel basal y al alta) se observó en un 16,4% de los PP-IC.
En cuanto a la comparación con PP-noIC, las características clinicoasistenciales de ambas cohortes se detallan en la tabla 2. De forma resumida podemos decir que la distribución por sexos fue similar en los PP-IC (H/M: 27/28) y en los PP-noIC (43/34). Los PP-IC tenían más edad (en años: 78 ± 9.5 frente a 73 ± 10,8; p < 0,005), aunque no hubo diferencias en la distribución por categorías definitorias del proceso PP en los 2 subgrupos de pacientes. Tampoco hubo diferencias en el estado y el deterioro funcional, en la estancia media ni en el consumo de recursos hospitalarios en el PP-IC a pesar de encontrar en el subgrupo de PPIC una mayor comorbilidad medida por número de categorías definitorias de PP (p = 0,0001) (tabla 1). No encontramos una mayor mortalidad global entre el grupo de PP-IC respecto a aquellos PP que no presentaban la IC como categoría principal al ingreso (ji cuadrado: 1,355; p = no significativo [NS]). En el estudio de correlaciones la presencia de un mayor número de categorías definitorias de PP se correlacionó negativamente con los índices Barthel basal (r: 0,40; p = 0,007), Barthel durante el ingreso (r: 0,328; p = 0,030) y Barthel al alta (r: 0,367; p = 0,013). Y, por otro lado, los PP-IC que presentaban la categoría C (obstrucción crónica al flujo aéreo con limitación funcional o cor pulmonale crónico) y que estaban en régimen de HD eran los que presentaban una mayor estancia media (r = 0,32; p = 0,01 y r = 0,30; p = 0,02, respectivamente), mientras que la estancia media en el HP era significativamente inferior (r = 0,457; p = 0,001) al resto de las áreas de Medicina Interna.
En el análisis multivariante el sexo femenino se asoció con una mayor mortalidad (p = 0,032), mientras que el tener un mejor estado funcional (OR: 1,136 [0,94-1,842]; p = 0,055) y un menor número de enfermedades crónicas se relacionaron con una mayor supervivencia (OR: 0,072 [0,006-0,943]; p = 0,045). Por otro lado, los factores pronósticos asociados a un mayor deterioro funcional durante la hospitalización en los PP-IC fueron la mayor edad (OR: 1,217 [1,016-1,457]; p = 0,03) y un peor estado funcional basal (OR: 1,80 [1,019-1,144]; p = 0,01).
Discusión
En este estudio hemos podido comprobar cómo la IC es una categoría clínica altamente prevalente en los PP, ya que más del 40% padecía IC como una de las categorías definitorias. Los datos clinicoasistenciales de esta cohorte de PP con IC fueron una edad avanzada, una probabilidad elevada de ingreso, sobre todo en el HP (con menor sofisticación tecnológica, con las repercusiones conocidas en cuanto a manejo diagnóstico o terapéutico, etc.); una elevada mortalidad, pobre estado funcional basal al ingreso y al alta y deterioro funcional durante el ingreso; todos estos datos, similares a las cohortes globales de PP 10, nos dan una idea de su impacto tanto por incidencia como por complejidad y fragilidad clínica. Estos datos concuerdan y son reflejo de lo que ocurre en la población general en la que la prevalencia de PP se situó en el 1,3% (868 sobre una población de cuatro áreas básicas de 67.330 ciudadanos), siendo la prevalencia de enfermedades cardiológicas crónicas dentro de esta cohorte de PP del 66,8% 13,14.
El segundo aspecto interesante a comentar de nuestro trabajo son las diferencias y similitudes encontrados en la cohorte PP-IC respecto a los PP-noIC. Es de destacar que los PP-IC eran más ancianos y presentaban un mayor número de categorías o comorbilidades que aquellos PP en los que la IC no estaba presente. En este sentido hubo una tendencia a un mayor deterioro funcional durante el ingreso en la cohorte PP-IC. Una vez conocido que el subgrupo de PP constituye un grupo especialmente vulnerable de pacientes con frecuentes reagudizaciones clínicas, que muchos de ellos padecen una o varias enfermedades en situación terminal, y que tras el ingreso hospitalario se produce una discapacidad funcional en torno al 20% de los pacientes creemos que el aumento de programas de evaluación integral, continuidad asistencial y el seguimiento domiciliario podría aumentar la calidad de vida percibida y disminuir las estancias hospitalarias, muchas veces innecesarias, y que, por otra parte, acaban por complicar o endurecer la percepción nosológica del enfermo. Rich, et al demostraron cómo un abordaje multidisciplinar basado especialmente en los cuidados y atenciones de enfermería al alta de pacientes mayores de 70 años con IC era capaz de mejorar la calidad de vida, reducir la estancia y los reingresos, así como los costes médicos 15. Respecto a los costes asociados a los reingresos de estos pacientes, tanto las estrategias basadas en la atención domiciliaria tras el alta hospitalaria 16 como la implementación de protocolos de cuidados y recomendaciones al alta 17 han demostrado ser coste-efectivas en la población anciana con IC. Es de prever que en los PP-IC estas medidas serían especialmente beneficiosas en términos económicos, ya que los gastos económicos durante los ingresos por reagudización de los PP-IC son mucho mayores, por lo que la implementación de maniobras terapéuticas de esta índole es necesaria de forma urgente. En nuestro estudio, en cuanto al consumo de recursos, no fue superior a los del resto de PP, ni en términos de reingresos ni en consultas a Urgencias o especializadas, lo cual puede indicar que si bien la IC es un motivo frecuente de descompensación, muchos de estos pacientes son tratados y estabilizados en el domicilio, que la matización del ingreso es múltiple y sincrónica de varias comorbilidades, no de una sola y finalmente la baja sofisticación diagnóstica, terapéutica y evolutiva que se lleva a cabo por las diferentes especialidades de esta cohorte de PP-IC.
La IC constituye una de las causas más frecuentes de ingresos y mortalidad hospitalaria en los servicios de Medicina Interna, estimándose el pronóstico mediante la tasa anual de mortalidad, después de un primer ingreso por descompensación en torno al 40% 18. La presencia de determinadas patologías asociadas a ella modifican el estado funcional y el pronóstico a corto plazo de estos pacientes, lo que hace que la identificación de estas comorbilidades nos permita identificar un subgrupo de pacientes que van a requerir un abordaje integral. Por otra parte, existe evidencia de cómo la fragilidad es un modulador de la mortalidad asociada a IC y se sabe que el objetivo de tratamiento de éstos no es aumentar la supervivencia, sino mejorar su calidad de vida 19. En nuestro estudio, el análisis multivariante mostró que el sexo femenino y la comorbilidad se relacionaban con una menor supervivencia en los PP-IC. El deterioro funcional y la mortalidad que ocurre durante la hospitalización es un problema grave en estos individuos, si bien parece que sus factores predisponentes están bien identificados, como son la edad avanzada, la presencia de comorbilidad y el estado funcional basal, en sintonía con nuestros resultados 20,21. En estos pacientes el abordaje multidisciplinar es fundamental que sea realizado por facultativos sensibilizados en el tratamiento y la prevención cardiovascular, integrados dentro de diferentes entidades nosológicas, y no sólo del paciente hospitalizado, sino también tras el alta o en el domicilio. Al igual que el diagnóstico o el tratamiento, el abordaje pronóstico-funcional del paciente es una de las mayores responsabilidades del médico, ya que puede matizar la utilización de un fármaco, identificar pacientes de alto riesgo para una intervención o proporcionar elementos de discusión en el cuidado de los pacientes. La valoración del pronóstico es especialmente importante para individualizar los cuidados y seguimiento del paciente anciano, y sobre todo si presenta pluripatología, limitaciones funcionales o sociales que repercuten o impactan sobre su salud, calidad de vida o sobre los riesgos/beneficios de intervenciones médicas 22. En nuestro trabajo el menor índice de Barthel al ingreso fue un indicador pronóstico relevante, ya que se relacionaba significativamente con una menor supervivencia y un mayor deterioro funcional en PP-IC. Creemos que reclamar la realización del índice de Barthel en la evaluación integral de éstos, así como utilizarlo como medida de estado funcional es altamente eficaz y eficiente. Por una parte, es un índice de calidad de vida, se relaciona claramente con un número importante de otros índices pronósticos negativos como la tasa de reingresos, tasa de institucionalización o muerte 23-25. Y en tercer lugar, proporciona una medición del efecto final de una enfermedad o cluster de enfermedades en la historia biológica del paciente. En algunos estudios se ha planteado la posibilidad de desarrollar índices pronósticos capaces de predecir la mortalidad, basados en la edad, género y escalas de estado funcional como las actividades básicas de la vida diaria, aunque con limitaciones por tener en cuenta el peso de cada una de las patologías por separado 26-29. En común con nuestro trabajo diversos autores apuntan que cada vez existe más evidencia de la importancia pronóstica del estado funcional en la evaluación integral de estos pacientes. Diversos estudios longitudinales han sugerido que el efecto acumulativo de diversas condiciones comórbidas no es simplemente aditivo, ciertas combinaciones de enfermedades pueden tener un mayor efecto sobre la evolución y el pronóstico, como fueron la combinación de diabetes 30 o enfermedad pulmonar obstructiva crónica e IC 31, que causaron más detrimento sobre índices de pronóstico funcional que cada una de ellas por separado. El reconocimiento de pacientes que cumplan criterios de pluripatología puede caracterizar a enfermos de alto riesgo en los que se puede prever una peor evolución clínica y proporcionarnos una oportunidad para implementar medidas activas para evitar este deterioro funcional. La definición y el censado del PP-IC podrían ayudarnos a definir esta población de riesgo.
En conclusión, la IC es altamente prevalente entre los PP, constituyendo una característica clínica identificativa de un grupo de pluripatológicos con mayor mortalidad y mayor deterioro funcional durante la hospitalización. Tanto el sexo femenino como el estado funcional basal medido por la escala de Barthel fueron indicadores pronósticos independientes para la mortalidad. Tanto ésta como la discapacidad funcional asociada a la edad y a la propia hospitalización nos debe hacer reflexionar sobre las medidas o procedimientos necesarios para desarrollar un modelo de atención médica integral, de continuidad asistencial y seguimiento domiciliario a este grupo de pacientes.
Correspondencia:
J. S. García Morillo.
Unidad Clínica de Atención Médica Integral. Servicio de Medicina Interna.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Secretaría de Medicina Interna. 2.a planta, ala norte.
Avda Manuel Siurot, s/n.
41013 Sevilla. España.
Correo electrónico: salvaymar@supecable.es
Aceptado para su publicación el 18 de julio de 2006.