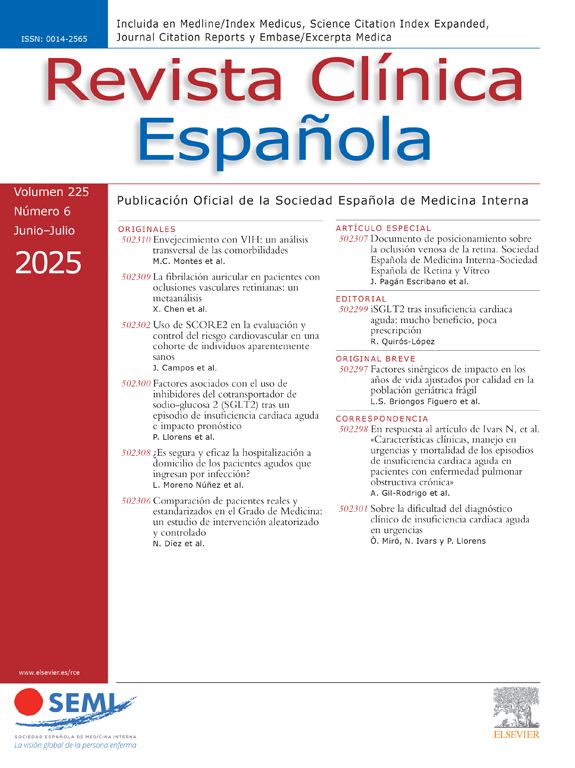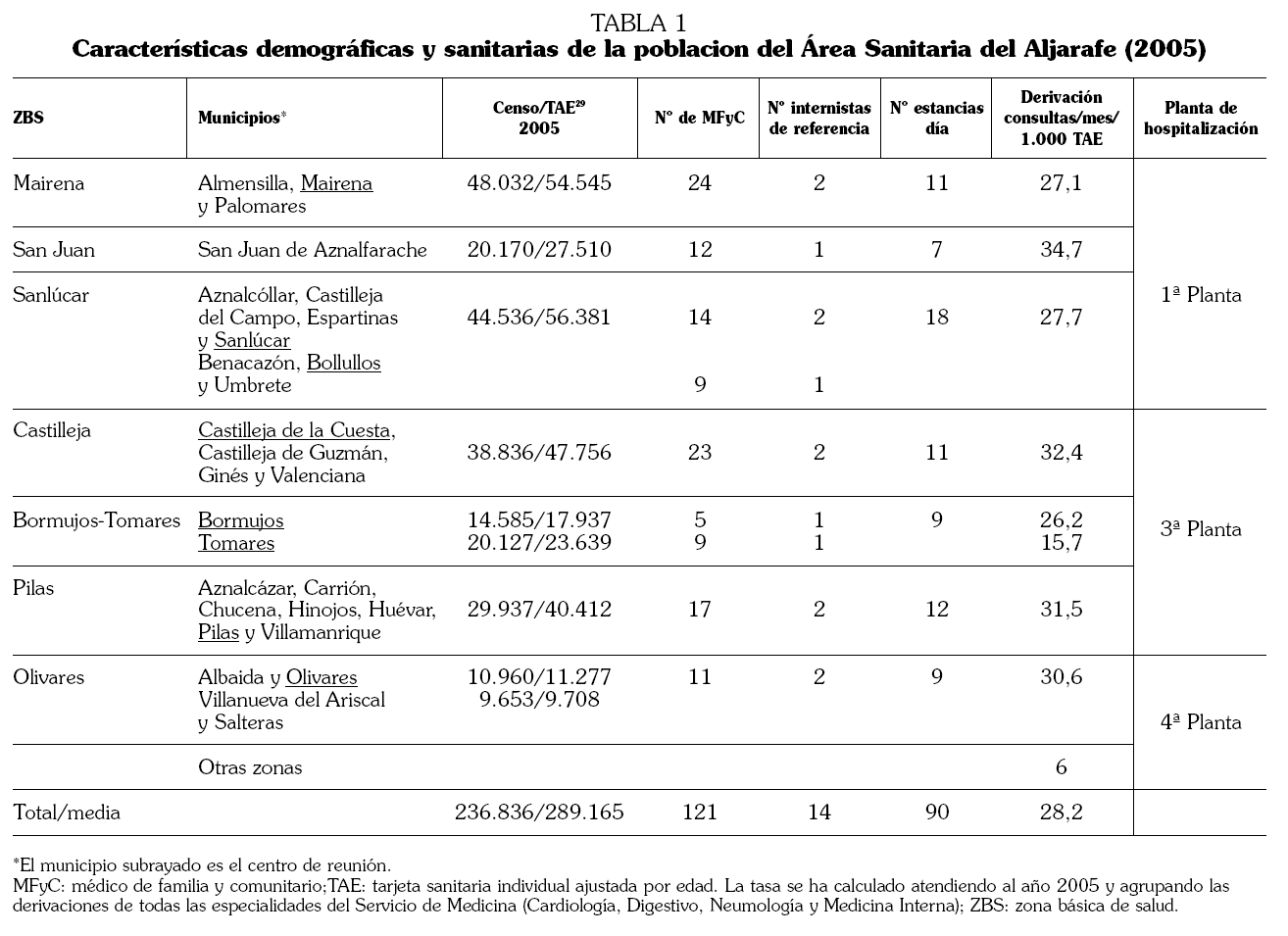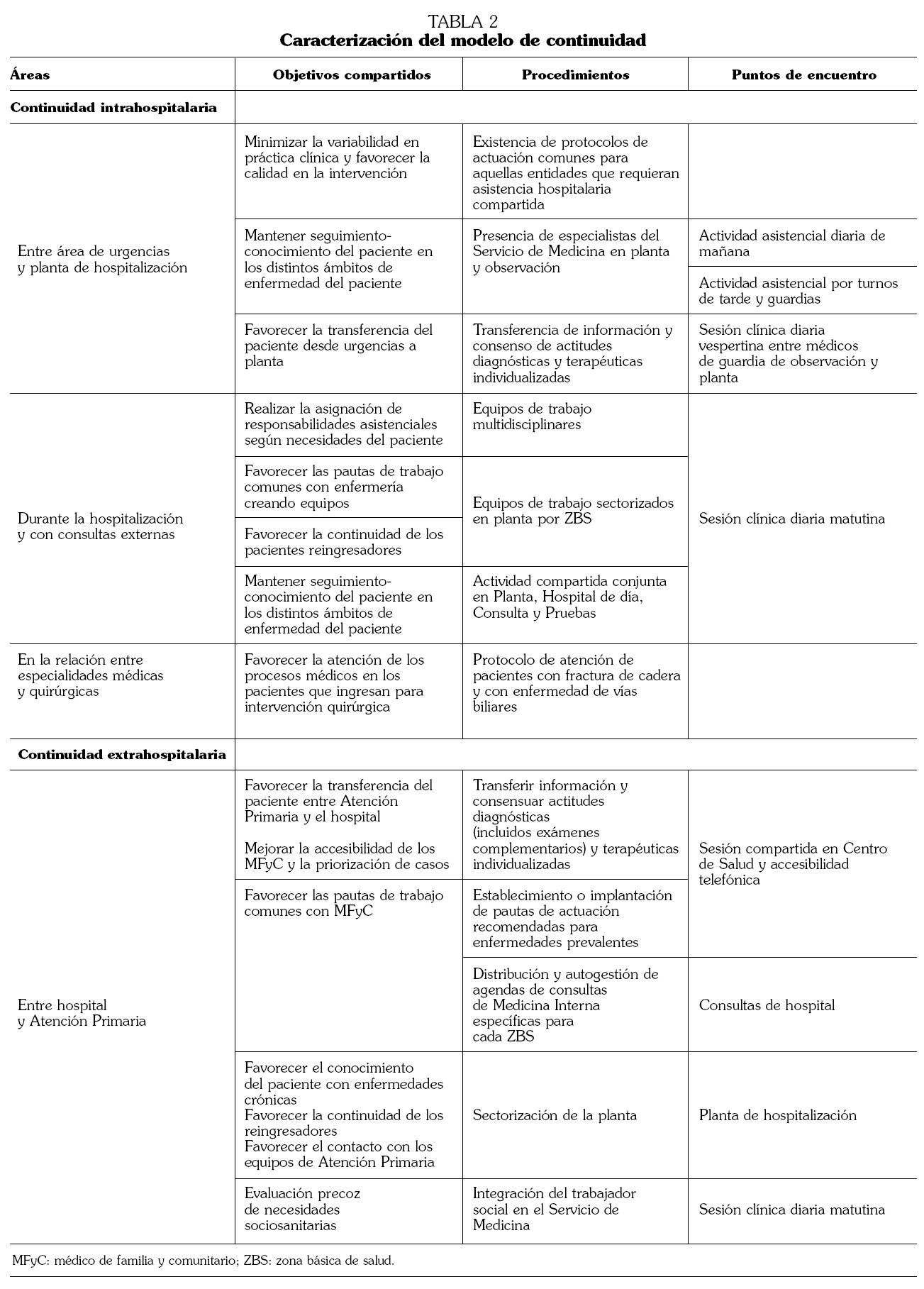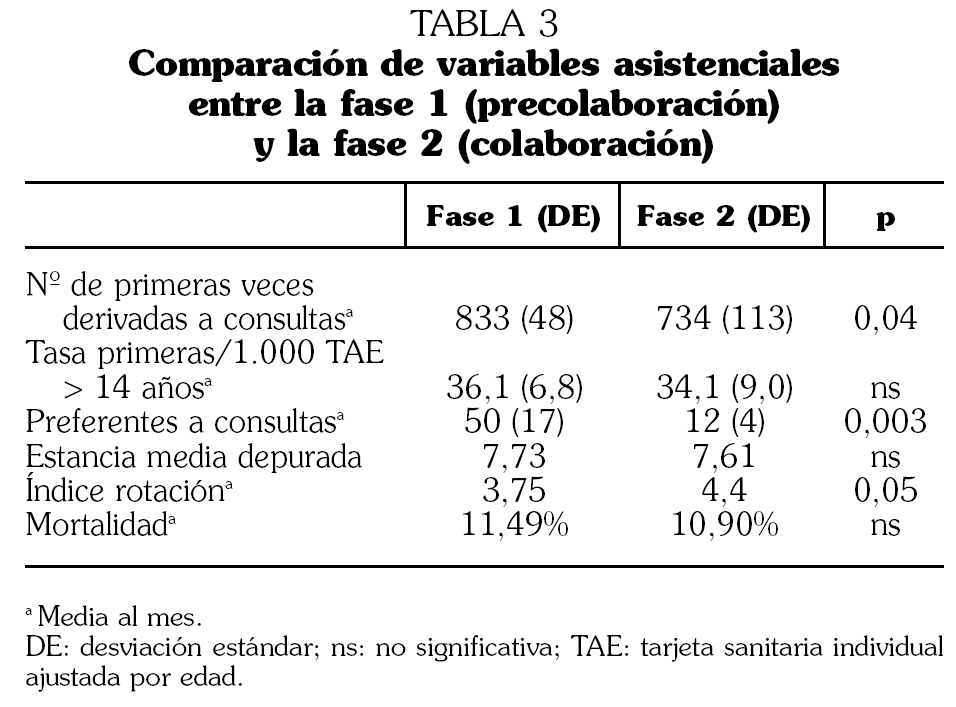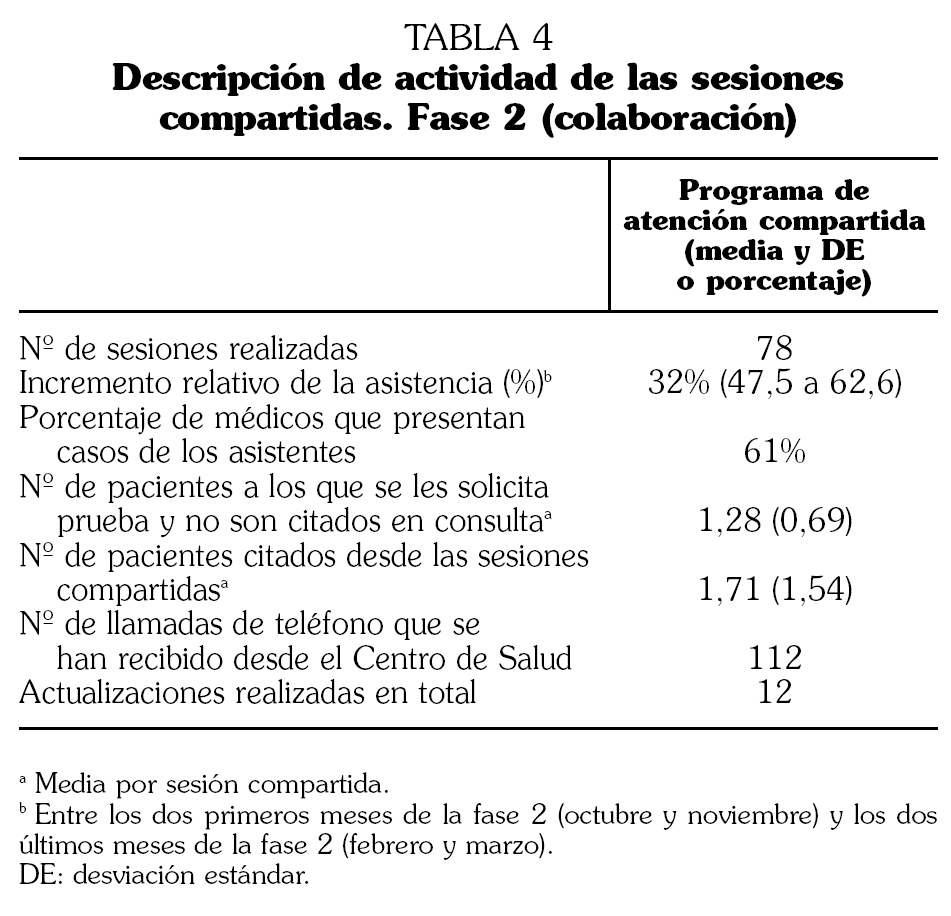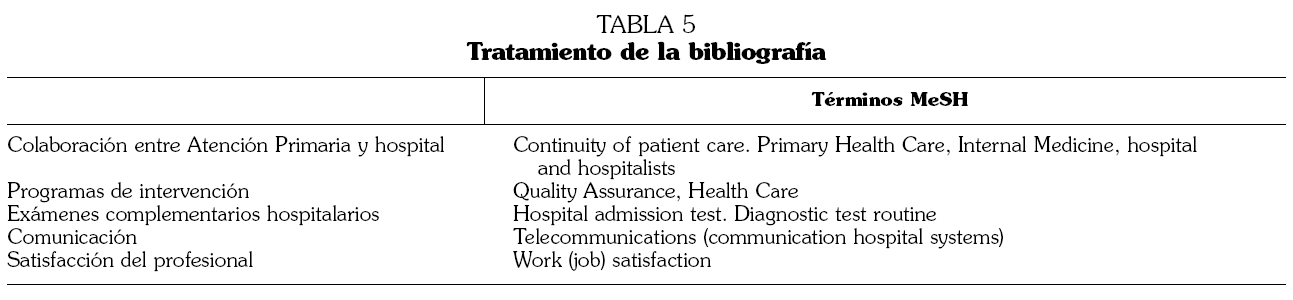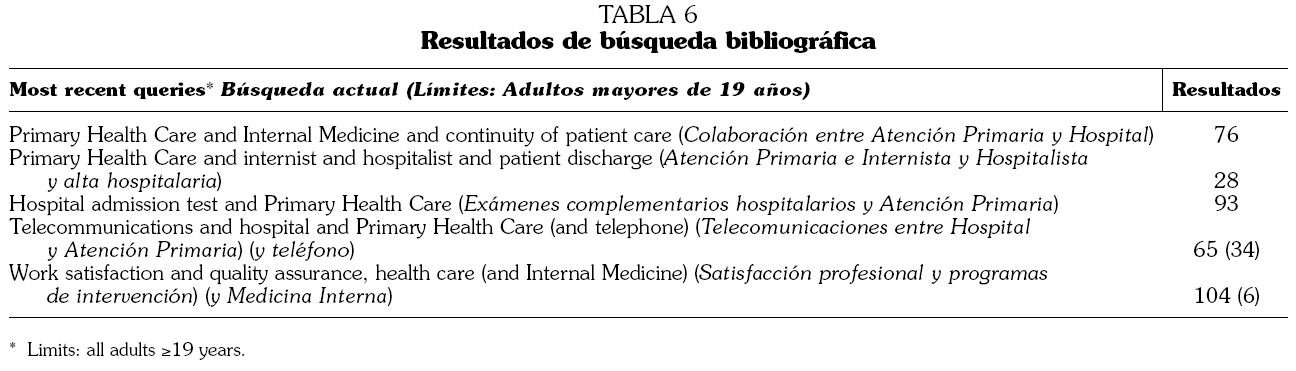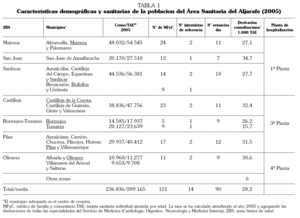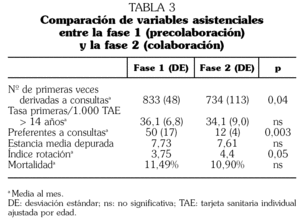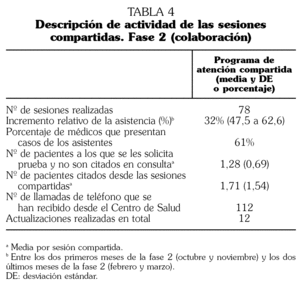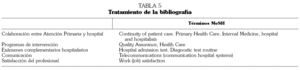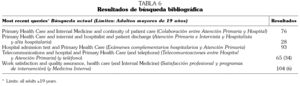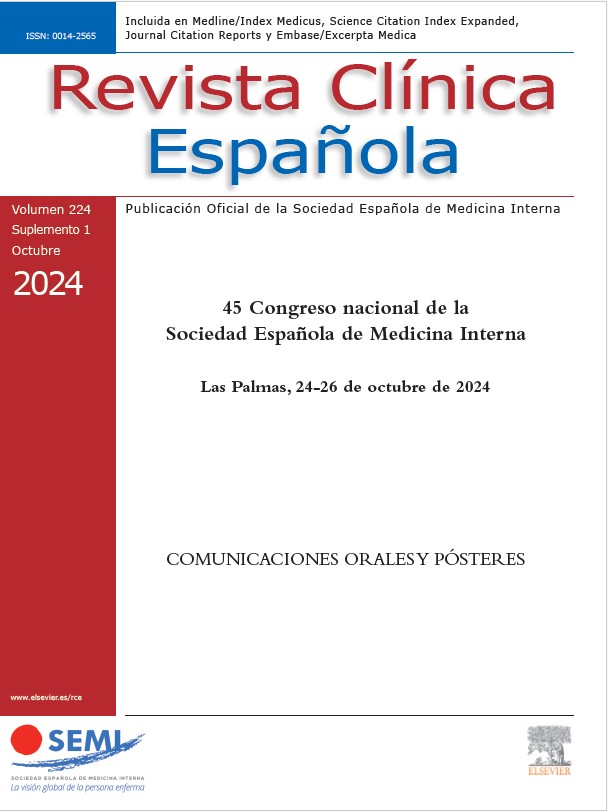Introducción
Las características del enfermo que se atiende en los hospitales es distinta a la de hace unos años, ya que además de tener más enfermedades crónicas, tiene mayor edad, lo que le confiere una especial fragilidad 1,2. Estos pacientes constituyen entre el 23 y 72% 3,4 de ingresados, según el tipo de hospital, o hasta el 5,07% 5 de pacientes atendidos en Atención Primaria. Se caracterizan por presentar enfermedades que el sistema sanitario no cura, recidivantes o de progresivo deterioro, que conllevan una disminución gradual de su capacidad funcional produciendo importantes repercusiones personales y sociales. Estas características hacen que tengan aumentada la necesidad de asistencia reglada y urgente, de ingresos hospitalarios, discapacidad progresiva, así como una elevada mortalidad 6. La adecuada administración de cuidados a estos pacientes requiere un manejo multidisciplinar clínico y social, donde la continuidad asistencial es imprescindible 7. Parece, pues, coherente pensar que la asistencia sería de mayor calidad si se hiciera de forma coordinada y complementaria entre ambos niveles asistenciales 8; no obstante, esta continuidad está dificultada por la falta de relación y coordinación entre profesionales 9, manteniéndose este problema con escasa modificación a lo largo del tiempo 10. Los pacientes indican que la accesibilidad y la continuidad de cuidados son áreas principales relacionadas con su satisfacción 11-14, expresando que para conseguirlas, son necesarios cambios en la organización asistencial y en el modelo de relación médico-paciente 15. La organización asistencial hospitalaria establecida sobre especialidades fragmentadas y de Atención Primaria sin estructuras organizativas comunes con el hospital no facilita ni la continuidad en la atención de estos pacientes ni el planteamiento multidisciplinar que necesitan.
Si bien desde la década de los años 70 en Estados Unidos ya se indicaba la importancia de la continuidad asistencial entre la Atención Primaria y la atención hospitalaria 16, no es hasta la década de los 90 cuando en España se impulsa esta iniciativa. Tanto el análisis del grupo de trabajo de la semFyC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) sobre relación entre niveles asistenciales 17 en 1995, como las recomendaciones de consenso entre la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna) y la semFyC 18 en 1997, consiguieron estructurar sensibilidades previas de los profesionales en esta área 10,19-22. Posteriormente, la incorporación en Andalucía de la gestión por procesos asistenciales integrados 23 ha establecido como herramienta esencial la continuidad asistencial como forma de favorecer la coordinación interniveles, teniendo en el proceso de atención al paciente pluripatológico su expresión más operativa 24. Previamente habían sido comunicados resultados de experiencias asistenciales aisladas, como las del Hospital Infanta Margarita, de Cabra 25, aunque no ha sido hasta los primeros años del siglo XXI cuando estas recomendaciones han tenido su expresión en distintos modelos o experiencias organizativas continuadas. Entre estas, destacan la UCAMI 6 (Unidad Clínica de Atención Médica Integral) del Hospital del Rocío, la UCA 26 (Unidad de Continuidad Asistencial) del Hospital de Valme, el GAMIC 27 (Grupo para la Asistencia Médica Integrada y Continua de Cádiz), y finalmente la UPPAMI 28 (Unidad de Pacientes con Pluripatología y Atención Médica Integral) del Hospital 12 de Octubre. El grupo de Valme mostró en relación a pacientes reingresadores reducción en ingresos hospitalarios, en la frecuentación de urgencias y en la estancia hospitalaria, así como el grupo de Cádiz dirigido a pacientes en fase diagnóstica de Atención Primaria, disminución de demora en la atención, reducción de tasa de revisiones y de exámenes complementarios, con mejora en la resolución de procesos clínicos, entre otros.
Atendiendo a las necesidades de estos pacientes, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (HSJDA) en Sevilla ha establecido un modelo de continuidad asistencial, que se caracteriza organizativamente por aportar los dos aspectos principales siguientes. Primero, la definición de un modelo de continuidad intrahospitalaria, que tiene en consideración tanto las distintas fases clínicas por las que pasa el paciente como la complejidad de este. En segundo lugar, el establecimiento de un modelo de continuidad extrahospitalaria, con la creación de internistas de referencia por cada zona básica de salud (ZBS) de todas las del distrito sanitario, que mantienen sesiones compartidas presenciales o actividades no presenciales con los médicos del Centro de Salud; y para pacientes ingresados en Planta de Hospitalización Médica la creación de equipos de trabajo asistenciales por cada ZBS.
En este modelo de atención compartida, todos los agentes sanitarios de ambos niveles están coordinados (trabajadores sociales, enfermeros y médicos), intentando superar el concepto de derivación por el de trabajo en equipo, uniendo el valor cuidado al valor curación, facilitando no solo la atención integral de las diferentes patologías, sino también la continuidad en la asistencia y el manejo compartido de los pacientes.
Descripción del modelo y evaluación inicial
Características del área sanitaria y del hospital
El área sanitaria del Aljarafe dependiente del hospital está formada por 236.836 personas censadas (Censo 2005 del Instituto Nacional de Estadística), mostrándose en la tabla 1 las características demográficas y sanitarias. El HSJDA es un hospital de nivel tres que atiende a la población de la comarca del Aljarafe (Sevilla), habiendo iniciado su actividad en diciembre de 2003. Está dotado, entre otras, de 43 consultas externas y 192 habitaciones individuales de hospitalización distribuidas en 4 plantas.
El Servicio de Medicina está formado por 15 internistas, 5 cardiólogos, 5 digestivos y 4 neumólogos, teniendo responsabilidad asistencial en las áreas de Planta de Hospitalización, Hospital de día, Consultas externas y Observación. Durante el año 2005 (INIHOS-2005) el Servicio de Medicina registró 4.103 altas con una estancia media de 7,4 días. Se atendieron en Consultas externas una media de 745 (desviación estándar [DE] 75) primeras veces al mes procedentes de Primaria. El hospital posee historia digital hospitalaria en toda su extensión (Telvent), sin integración con Atención Primaria, existiendo documentación escrita solo para consentimientos informados y registro electrocardiográfico.
Características del modelo asistencial
El hospital ha establecido la continuidad asistencial como una línea estratégica, y en su relación con Primaria, ha establecido estructuras organizativas comunes para facilitar este desarrollo. El modelo de continuidad asistencial tiene en el hospital y en su correlación con Primaria objetivos clínicos y procedimientos compartidos para atender a los pacientes, estableciendo puntos de encuentro donde desarrollarlos (tabla 2).
La continuidad intrahospitalaria tiene los siguientes seis elementos caracterizadores:
A) En la relación entre área de Urgencias y Planta de hospitalización.
1) Actividad asistencial diaria de mañana de un internista en Observación (con un intensivista o un médico de familia de Urgencias), junto a la realización de guardias o actividad continuada en jornada de tarde. La actividad asistencial en el área de Observación es rotatoria entre todos los internistas, interviniendo también en parte de ella el resto de especialidades. Esta organización facilita la atención por los mismos médicos, de las distintas fases de la atención hospitalaria del paciente.
2) Desarrollo diario de sesión clínica de tarde entre médicos de atención continuada de Observación y de Planta. El objetivo fundamental es transferir información y consensuar actitudes diagnósticas y terapéuticas individualizadas, permitiendo facilitar el flujo de pacientes entre Observación y Planta.
3) Existencia de protocolos de actuación basados en la gestión por procesos asistenciales integrados (dolor torácico o fractura de cadera), o locales del centro (terapia antimicrobiana empírica), compartidos tanto en su creación como en su desarrollo, con el objetivo de reducir la variabilidad en la práctica clínica.
B) En la relación entre las distintas especialidades del Servicio y entre sus distintas áreas de actuación.
4) Estableciéndose dos equipos de trabajo en Planta integrados por médicos de las cuatro especialidades del Servicio de Medicina. Cada equipo está formado por 7 internistas, un cardiólogo, un digestivo y un neumólogo, y atiende a la población de un área geográfica. El objetivo de la asignación de tareas es que cada especialidad aporte el valor añadido que requiera cada paciente, de forma que la responsabilidad inicial de cada especialidad sobre el paciente es asignada atendiendo a las características clínicas de este. Esta asignación se establece durante la presentación en la sesión clínica, que realiza a primera hora de la mañana el médico saliente de guardia, y puede ser modificada a lo largo de la hospitalización si las necesidades del paciente así lo requieren. La necesidad de cuidados respiratorios avanzados (drenaje torácico, ventilación no invasiva [VNI], cánulas traqueales) o hemodinámicos (monitorización, alto riesgo de muerte súbita) condiciona de por sí esta asignación a áreas de planta especiales para ello.
5) Realización de actividad conjunta en los distintos espacios físicos. Para el internista, actividad compartida durante dos días a la semana en Planta y Consulta. Para Cardiología, Digestivo y Neumología, actividad diaria compartida de Planta y de pruebas de pacientes ingresados. Estos, además, realizan una rotación trimestral entre la actividad de «Planta-Pruebas ingresados» y «Consulta-Pruebas externas», de forma que durante este período, 9 especialistas del Servicio (3 cardiólogos, 3 digestivos y 3 neumólogos) no tienen responsabilidad directa sobre pacientes ingresados.
C) En la relación entre las especialidades médicas y las quirúrgicas.
6) Se incluyen en esta dinámica asistencial los pacientes de las áreas quirúrgicas con problemas médicos. Específicamente se ha establecido un modelo de atención compartido para los pacientes con fractura de cadera, siendo el internista el corresponsable junto al traumatólogo de su atención; o la estrategia diagnóstica-terapéutica en pacientes con enfermedades de la vía biliar.
La continuidad extrahospitalaria con Atención Primaria tiene los siguientes cinco elementos caracterizadores:
1) Realización de sesiones clínicas compartidas en el Centro de Salud. Se mantiene una actitud de compartir responsabilidades y establecer una cultura favorable al manejo conjunto de los enfermos, fundamentalmente aquellos pacientes frágiles-pluripatológicos. Las sesiones clínicas compartidas son semanales o quincenales, según necesidades.
La actividad que se desarrolla en estas tiene actualmente los siguientes contenidos fundamentales: presentación de tareas pendientes, donde se transmite información de casos previos; información sobre la situación clínica de pacientes de la ZBS que están ingresados, fundamentalmente de aquellos que requieren un plan especial de cuidados al alta; presentación de casos clínicos nuevos, consensuando estrategias diagnósticas-terapéuticas donde el internista facilita la gestión de pruebas, y finalmente sesiones de actualización. Los exámenes complementarios se pueden programar directamente (Radiología, pruebas de exploración cardíaca o digestivas) conforme a guías clínicas consensuadas, evitando la asistencia previa innecesaria a la consulta. Actualmente, los resultados de los estudios se remiten a través del internista al médico de familia y comunitario (MFyC) o, si es preciso, aquel contacta directamente con el paciente. La estrategia diagnóstica establecida en las sesiones compartidas es informada a los pacientes por el MFyC, así como la cumplimentación de los consentimientos informados o la preparación de las pruebas que lo requieran. El internista documenta esta actividad en la historia del paciente dentro de la prestación consulta no presencial. Para pacientes que precisen atención en consulta de Neumología, Cardiología y Digestivo se han establecido indicaciones y procedimientos específicos de derivación. Se tienen establecidos protocolos que disminuyen la derivación innecesaria, como el visado de clopidogrel o de nutrición enteral, o el seguimiento de VNI en pacientes cumplidores sin complicaciones con síndrome de apnea-hipopnea del sueño.
2) Accesibilidad telefónica diaria. El mantenimiento de accesibilidad telefónica con el internista de referencia es diario en horario de 8:00 a 15:00 horas y con el internista de guardia a partir de esa hora.
3) Autogestión de consultas y de ingresos: disponibilidad para cada internista de referencia de agendas de consultas específicas por cada ZBS. Así, es este el que atiende los pacientes que de su zona le son derivados, al igual que los atiende cuando ingresan, pudiendo gestionar parcialmente la accesibilidad a estas agendas. Disponibilidad de gestión de ingresos programados para pacientes con enfermedades crónicas.
4) Sectorización de la planta. Consiste en la conformación de equipos de trabajo de profesionales sanitarios para pacientes ingresados en Planta de Hospitalización Médica por cada ZBS. Los pacientes ingresan atendiendo a la ZBS de procedencia, lo que facilita especialmente el mantenimiento de la continuidad de la atención de los pacientes reingresadores, tanto intrahospitalaria (es atendido por el mismo grupo de profesionales), como después para su transferencia al domicilio.
5) Evaluación social reglada. La trabajadora social una en cada equipo de trabajo está integrada funcionalmente en el Servicio de Medicina, estando presente diariamente en las sesiones matutinas de presentación de los ingresos. Todas las fracturas de cadera del anciano son evaluadas.
El Programa de Continuidad con Atención Primaria se inició en febrero de 2005 en dos Centros de Salud de la comarca, con un internista de referencia cada uno, extendiéndose progresivamente hasta completar las 8 ZBS en septiembre de 2005, con uno a tres internistas.
Evaluación
Este modelo ha sido evaluado utilizando indicadores cuantitativos finales (recogidos en INIHOS) y variables intermedias, así como la satisfacción de los profesionales mediante encuesta.
Hemos resaltado en el análisis comparativo de resultados asistenciales entre la fase 1, previa a colaboración (octubre-2004 a febrero-2005), y fase 2 de colaboración (octubre-2005 a febrero-2006), los que se muestran en la tabla 3. Ha habido una alta concordancia entre la ZBS de procedencia del paciente y el ala de hospitalización de ingreso, oscilando entre el 84% de Bormujos y el 93% de Mairena. En la tabla 4 hemos resaltado algunos aspectos de la actividad desarrollada en las sesiones compartidas.
La encuesta de satisfacción fue contestada por el 100% (n = 15) de internistas y por el 72% (n = 87) del total de los MFyC del distrito. De las áreas investigadas, resaltamos que entre los internistas, el 73% (n = 11) indicó su acuerdo o total acuerdo con que este programa había mejorado la calidad de la asistencia que se prestaba al paciente, indicando el 60% (n = 9) estar muy o bastante satisfecho con el desarrollo del programa, frente al 27% (n = 4) que indicó estar poco o nada satisfecho. Respecto a los médicos de cabecera, los resultados más significativos son la alta satisfacción con el programa de colaboración (95% muy o bastante satisfecho), la mejora en la calidad asistencial a los pacientes (88% mucha o bastante mejoría) y la mejora en la autonomía para el manejo de pacientes (82% mucha o bastante mejora).
Discusión y revisión de la literatura
El tratamiento de la bibliografía se recoge en las tablas 5 y 6. Hasta ahora, la evaluación comunicada que se ha realizado sobre distintos programas de continuidad asistencial ha sido limitada. Inciden fundamentalmente en la atención de patologías concretas, como el cáncer 30,31, la insuficiencia cardíaca 32, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 33, enfermedad reumática 34,35, enfermedades psiquátricas 36, adicciones 37, o de situaciones especiales como los pacientes reingresadores 6. Estos sistemas de colaboración a veces se han centrado solo en el seguimiento conjunto de resultados analíticos, como en la diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) 38 o en anticoagulados 39,40. Se han analizado los problemas de transferencia tanto en la calidad y accesibilidad de los informes de alta 41-43, como en la adhesión al seguimiento de las recomendaciones farmacológicas 44,45 o de la situación global desde la perspectiva del paciente y sus cuidadores 46. Se ha comparado también la diferencia en resultados en salud según su nivel de seguimiento, como en el cáncer de mama 47, así como el papel de la enfermería en esta continuidad 48-50.
La evaluación de nuestro modelo se ha realizado utilizando indicadores finales e intermedios del sistema organizativo en global, y sobre la actividad asistencial completa, no centrándose en patologías o procesos concretos. Su desarrollo produce beneficio para el paciente, para los profesionales y para el sistema sanitario. La tendencia a la reducción que se ha producido en esta tasa de primeras veces y de preferentes a consultas entre ambos períodos, creemos que está condicionada fundamentalmente por la actividad de la sesión compartida, tanto por la capacidad de resolución de problemas clínicos que se realiza durante las sesiones compartidas con la evaluación del caso aislado entre el equipo de trabajo médico, como por el proceso de aprendizaje que se produce en las sucesivas sesiones a partir de la experiencia acumulada entre todos. Pensamos que las diferencias en el perfil de actividad encontradas entre las distintas ZBS (datos no presentados) pueden estar condicionadas posiblemente por el distinto grado de desarrollo de la sesión compartida. La baja estancia media, con tendencia a la reducción de esta, creemos que está condicionada por el modelo global. Así, probablemente condicionen este resultado, entre otros aspectos, la orientación del paciente al ingreso, la existencia de pautas conjuntas de actuación, el ingreso sectorizado donde el paciente ya es conocido y se reconocen mejor sus necesidades, las sesiones diarias matutinas del Servicio, donde se presenta el planteamiento diagnóstico y terapéutico inicial, la accesibilidad a exámenes complementarios, la programación del alta y la implicación del profesional en la orientación a resultados. El alto porcentaje de concordancia de ingreso por sectores según ZBS también es un indicador de continuidad asistencial. Estos pacientes, al ingresar en el mismo sector del hospital, permiten que los profesionales que les atienden conozcan mejor su ambiente sanitario y social, facilitando el contacto y homogeneización de actitudes con los profesionales de Atención Primaria.
El GAMIC 27 y el Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) 25 desarrollaron como elemento caracterizador entre otros (accesibilidad telefónica con el internista, a exámenes complementarios, o a transferencia de información acerca de pacientes ingresados) el pase de consulta conjunto, en el que este era realizado en el Centro de Salud conjuntamente entre el internista y el MFyC. Aquel consiguió una reducción significativa de las interconsultas. El grupo de la UCA del Hospital de Valme 26 comunicó su experiencia en un programa de actuación sobre pacientes reingresadores. Los elementos caracterizadores de su actividad fueron la consulta diaria con gran accesibilidad, el acceso telefónico tanto para el médico de familia como para el paciente y la hospitalización programada fundamentalmente de estancias cortas, comprobando que hubo una disminución de ingresos, de frecuentación de urgencias y de estancia hospitalaria.
Pensamos que para mejorar la evaluación del programa también es necesario valorar los procedimientos específicos desarrollados por el internista y el MFyC en la sesión clínica compartida. Hemos considerado que los siguientes indicadores elegidos expresan la actividad (número de sesiones, porcentaje de médicos asistentes y porcentaje de médicos que presentan casos), sobre los casos clínicos presentados (número de casos presentados por médico), la eficiencia (porcentaje de pacientes con pruebas que no requieren ser citados), la capacidad de priorización (número de pacientes citados directamente desde las sesiones), y el componente docente reglado (número de actualizaciones realizadas), así como las herramientas de gestión utilizadas para su resolución (consultas generadas, exámenes complementarios solicitados y llamadas de teléfono recibidas). La colaboración entre Atención Primaria y atención especializada no solo ha sido una recomendación recogida por las sociedades científicas 18, sino que como se ha referido previamente ha sido expresada por los propios colectivos de internistas. Así, recientemente, Bernabéu et al 51 en representación de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna han analizado la satisfacción de los internistas en Andalucía. Realizaron una encuesta a 182 profesionales de 34 centros hospitalarios junto a un análisis cualitativo a 47 expertos, identificándose la colaboración entre médicos de familia e internistas como una de las más fuertes oportunidades de desarrollo. Este impulso a la colaboración tiene, no obstante, elementos que lo dificultan. El reciente documento de Innovación en la Unión Europea (UE-15) sobre la coordinación entre Atención Primaria y especializada 52, establece entre otras como dificultades de los médicos para lograr esta coordinación, la existencia de sistemas de atribución informal de poder a los especialistas tareas más complejas y de mayor incertidumbre así como la no consecución del papel de consultor del especialista. Hemos intentado evitar ambos aspectos en nuestro modelo, contribuyendo también a la progresiva adhesión al programa.
En nuestro caso, la mayoría de los médicos asistentes (61%) presentaron casos, siendo 1,7 aproximadamente los casos que presentaron cada uno, aspectos que están condicionados también por las razones previas. En global, el número total de sesiones traduce uno o dos encuentros al mes, lo que nos parece razonable. La percepción mayoritaria entre ambos grupos de profesionales era lo adecuado de la frecuencia, aunque el 12% de los médicos de familia mostraron su opinión a incrementar este número, mientras que el 23% de los internistas consideró que había que reducirlo, lo que puede expresar también el perfil asistencial diferente entre cada centro y su internista de referencia.
Consideramos que generalmente ha sido adecuado el número de MFyC asistentes a las sesiones compartidas, con gran variabilidad de unos centros a otros, llegando a ser insuficiente en algunos (40% el de menos asistencia y 77% el de mayor). Esta variablidad de asistencia puede estar condicionada además de por lo ya referido (las diferencias existentes entre los centros en cuanto a la dispersión geográfica fundamentalmente), también por aspectos organizativos (separación de tiempos asistenciales de circuitos administrativos en la consulta, el recordatorio previo de la sesión), de liderazgo clínico y organizativo o del propio contenido y desarrollo de la sesión. La evolución temporal de esta adhesión ha sido generalmente hacia el incremento, pasando significativamente de un 47,5% como media en los dos primeros meses a un 62,6% de asistencia en los dos últimos meses. Pensamos que ha podido ser debido fundamentalmente tanto al creciente interés que han generado las sesiones compartidas entre los médicos de familia a partir de la actividad desarrollada en ellas, como a los cambios organizativos promovidos desde el hospital y el distrito para implantar el modelo y favorecer la asistencia (como en la división en dos puntos de encuentro de la ZBS de Sanlúcar, la realizacion de un plan de comunicación del modelo o la transmisión de los datos de actividad de las sesiones compartidas a los profesionales, entre otras). El distinto porcentaje de incremento alcanzado en la asistencia según la ZBS, pensamos que es expresión del distinto impacto local de las medidas referidas.
Creemos que debe desarrollarse la posibilidad de solicitar exámenes complementarios desde Atención Primaria, dentro de guías de actuación conjunta 53. En cada sesión, se han generado casi dos exámenes complementarios (pruebas no disponibles en Primaria) para realizar en el hospital sin necesidad de cita previa en consulta. La mayoría de los pacientes a los que se les ha solicitado alguna prueba tampoco requirieron ser citados posteriormente en la consulta de Medicina Interna. Existen experiencias recientes, como la descrita en el Hospital Universitario de Cleveland 54, donde se evaluó un programa de «acceso abierto» desde Atención Primaria a endoscopias orales y colonoscopias. En este se encontró un alto porcentaje de concordancia entre la solicitud y los criterios establecidos por la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Solo un 7% de los pacientes requirieron ser evaluados posteriormente en la consulta especializada. En Andalucía, el modelo de asistencia por procesos asistenciales integrados incluye esta capacidad 55. Esta estrategia también ha sido recomendada recientemente para el ámbito europeo 52, indicándose la eliminación de barreras artificiales en la solicitud de pruebas diagnósticas, con filtros a posteriori como objetivo a corto plazo para avanzar en la coordinación entre niveles. En nuestro caso, la adecuada utilización de este recurso ha introducido como mejoras, entre otras, la disminución de desplazamientos innecesarios del paciente al hospital (hay localidades separadas hasta 40 km del hospital), posiblemente la mayor rapidez en la resolución del proceso, así como el dotar de instrumentos al MFyC para mejorar su autonomía en el manejo de aquellos. Esto último ha sido posteriormente expresado con una alta valoración en la encuesta de satisfacción. En nuestro modelo, la información al paciente sobre la prueba a realizar y la preparación es llevada a cabo mayoritariamente por el MFyC. Tras recibir el resultado de la prueba diagnóstica, si se considera, se puede consensuar la actitud terapéutica en la sesión clínica, lo que puede reducir el potencial resultado distinto en salud que pudiera tener su manejo exclusivo en Primaria, y que ha sido descrito en otros modelos 56,57. La capacidad de resolución del caso clínico por parte del médico de familia ha aumentado. De un total aproximado de 5 a 8 pacientes presentados por sesión, solo dos (1,71; DE:1,54) han tenido que ser derivados para evaluación en el hospital. De los pacientes que requieren acudir, la posibilidad del conocimiento previo por parte del internista del problema existente o la realización de un examen complementario surgido desde la sesión clínica permite a aquel programar su asistencia posterior en consulta.
Estas características que expresan el desarrollo de la sesión pueden diferenciar tres perfiles generales de relación en la sesión clínica. Un primer tipo de relación, médicos que acuden sin presentar casos, cuya motivación fundamental puede ser la de la adquisición de experiencia por el componente docente implícito en la sesión. Un segundo tipo de relación, generada por médicos que acuden y presentan casos. A estos, su actividad asistencial les permite identificar problemas clínicos cuya resolución diagnóstica o terapéutica consideran que pueden realizar en la sesión clínica. Finalmente el tercer tipo de relación: aquella donde los médicos, además, presentan el caso con la información suficiente y estructurada como para permitir, de existir la indicación, la solicitud de exámenes complementarios.
Los sistemas técnicos actuales facilitan la mejora en la accesibilidad entre los profesionales. En nuestro caso, la accesibilidad ha mejorado con el contacto telefónico. Los médicos de familia han podido acceder a su internista de referencia de forma libre en horario de mañana, o al internista de guardia en el resto de horario, para consultar cualquier aspecto diagnóstico o terapéutico que hayan considerado sobre sus pacientes. Los datos presentados de llamadas recibidas son incompletos, aunque el volumen registrado por sí nos parece importante. Esta actividad telefónica directa entre el médico de familia (fijo) e internista (móvil corporativo) es otro instrumento que facilita la corresponsabilidad y, en este sentido, existen experiencias en el seguimiento telefónico de pacientes con enfermedades crónicas 58,59 o en ancianos 60, realizados fundamentalmente por enfermería. La ventaja que los sistemas de comunicación pueden tener sobre la reducción del aislamiento del médico de zonas rurales, ha hecho que el Colegio Americano de Médicos haya realizado recomendaciones específicas para mejorar el acceso y la oferta de cuidados en áreas rurales 61. Existen experiencias europeas que han evaluado los beneficios en la salud de este contacto a través de un portal digital común. En Finlandia, se ha comunicado una experiencia para el seguimiento de pacientes dados de alta de un Servicio de Medicina Interna, a través del contacto por intranet entre médicos de primer y segundo nivel 62. Se identificó su beneficio en cuanto a la necesidad de acudir de nuevo al hospital o en los costes, así como en la satisfacción del profesional. Otro estudio representativo desarrollado en Rotterdam 63 en 1994 hace referencia a pacientes con diabetes, siendo el elemento caracterizador la existencia de un módulo informático de comunicación entre médicos de Atención Primaria y especialistas, donde además de envío automático de determinaciones analíticas realizadas en el hospital, había un módulo de comunicación libre. Se consiguió que en el grupo de intervención (n = 215) las cifras de hemoglobina glucosilada fuesen inferiores que en el grupo control (n = 60).
La formación y la docencia constituyen pilares básicos para el desarrollo y la consolidación del perfil profesional del médico de familia y del internista. Se han desarrollado dos tipos de sesiones formativas: genéricas, dirigidas a profesionales con necesidades identificadas de formación y que han sido organizadas e impartidas conjuntamente entre el hospital y el distrito sanitario, siendo acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (tuberculosis y evaluación y tratamiento de factores de riesgo vascular), y otras locales, dirigidas al Centro de Salud y con un contenido de interés local (disfunción tiroidea, evaluación diagnóstica de hepatolisis, tratamiento anticoagulante entre otros) u organizativo (seguimiento de pacientes con síndrome de apnea-hipopnea del sueño).
La valoración de la satisfacción de los profesionales en el desempeño de sus funciones está contemplada como criterio del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial o EFQM (European Foundation for Quality Management64,65) y es considerada como un factor determinante en la calidad de la atención dada a los pacientes 66-68. El estudio comunicado por Bernabéu et al 51 ya citado previamente, identificó que el grado de satisfacción de los internistas con el trabajo desarrollado era alto o muy alto (73% entre 4-5 puntos de escala tipo Likert). Resultados similares han sido descritos en nuestra área 69.
Esta situación es distinta de la descrita en Estados Unidos 70-72, donde Wetterneck et al 73 en el 2002 evaluaron, mediante una encuesta, la satisfacción profesional de los internistas generales, subespecialistas y médicos de familia. En ella los internistas generales mostraron un nivel de satisfacción menor con las características del trabajo desarrollado que los subespecialistas y médicos de familia.
En nuestra evaluación, los centros de aquellos internistas poco satisfechos respecto a los centros de los internistas más satisfechos mostraban significativamente menor asistencia de los médicos de Atención Primaria a las sesiones compartidas, el índice de presentación de casos era menor, menor también el número de exámenes complementarios solicitados. Esta asociación sugiere que los internistas menos satisfechos con el programa de continuidad desarrollan su actividad en Centros de Salud con un perfil diferente de adhesión al programa de continuidad. Es posible que otros condicionantes no evaluados, como las características intangibles del desarrollo de la sesión compartida, la necesidad de mayor autogestión en la agenda de citas, la consideración del tiempo dedicado en el hospital a la gestión de pacientes no citados como condicionantes de la actividad, u otros aspectos organizativos-laborales puedan también estar condicionando esta insatisfacción.
En nuestro caso, para los médicos de familia, el desarrollo de este programa ha generado de forma nítida una satisfacción muy elevada. Existen estudios de expectativas en Atencion Primaria orientados a propuestas de soluciones, que recomiendan el desarrollo de estos modelos organizativos, lo que probablemente justifica esta elevada satisfacción. Así, el estudio de tendencias Delphi 10 desarrollado en la Comunidad Valenciana, analizó los problemas y soluciones en la relación entre Atención Primaria y hospitalaria en dos momentos diferentes de la reforma sanitaria, al inicio (1992) y tras una fase de consolidación (2001). De las soluciones indicadas, las que aumentan su demanda desde Atención Primaria son: la elaboración de protocolos comunes, las rotaciones periódicas de los médicos de familia por servicios hospitalarios, y la necesidad de especialistas en Atención Primaria como consultores.
Los elementos operativos que creemos han condicionado fundamentalmente el grado de satisfacción alcanzado son la mejora expresada en la coordinación entre ambos niveles, y la autonomía conseguida en el manejo de los pacientes (consenso diagnóstico y terapéutico en las sesiones, junto a la solicitud de exámenes complementarios), refiriendo una mejora final de la calidad en la atención a los mismos. Junto a estos, otros elementos investigados que posiblemente estén condicionando este nivel de satisfacción son la frecuencia de las sesiones compartidas (la mayoría que consideró que no era adecuada indicaron la necesidad de un incremento en estas a cuatro al mes), la mejora en la priorización de la atención, en el contacto telefónico, en la información aportada por el internista de los pacientes ingresados en el hospital o en fase de consultas externas, la resolución de conflictos datos no presentados y el contenido de las actualizaciones, estando en un porcentaje muy elevado totalmente de acuerdo en que su internista de referencia es competente y profesional.
En el caso de los sistemas sanitarios públicos, la orientación al paciente o usuario es el principal elemento caracterizador, siendo la satisfacción de este una expresión directa de la calidad de los servicios prestados. Para conseguir esta satisfacción, se han de asegurar los mejores resultados, establecer los mecanismos que aseguren los servicios que el usuario espera y satisfacer sus expectativas, entre otros. Existen modelos de organización que valoran la satisfacción del usuario como elemento de cambio. De esta forma, el Sistema Sanitario Público de Andalucía en su III Plan Andaluz de Salud 74 recoge textualmente que «se seguirá trabajando en la integración y continuidad asistencial, mejorando los instrumentos de coordinación y comunicación entre profesionales con el fin de aumentar la capacidad de respuesta y satisfacción de los ciudadanos», estableciendo desde 1999 sistemas de evaluación de la satisfacción, con publicación anual. En nuestro modelo, la satisfacción del usuario con el programa de continuidad asistencial no ha sido evaluada convenientemente ya que, como elemento básico inicial, no ha sido definida previamente la población diana ni hemos diseñado indicadores específicos que evalúen su satisfacción con el programa. En esta situación sí disponemos, como acercamiento, de la encuesta de satisfacción de hospitales para el 2005, elaborada por el SAS datos no publicados y que ha entrevistado a 400 pacientes o familiares que han estado ingresados en nuestro centro. Esta recoge una alta satisfacción con la atención sanitaria (92,3%), con la confianza en la asistencia recibida (78%) y con la valoración de los médicos (94,2%), cifras que se encuentran en el nivel superior de los hospitales encuestados. No disponemos de acercamiento a la satisfacción de los pacientes no atendidos en planta de hospitalización, y si bien no es equiparable necesariamente la reducción en primeras visitas, o los indicadores de eficiencia de la sesión con resultados en calidad de vida 75, la orientación del modelo hacia la continuidad y accesibilidad es concordante con el conocimiento ya expresado de las expectativas que los usuarios ponen en el sistema sanitario.
En resumen, los sistemas que están orientados en su organización a la consecución de continuidad asistencial responden a las expectativas de los usuarios y de los profesionales, desarrollando las recomendaciones de las sociedades científicas. Existe suficiente experiencia acumulada para operativizar programas asistenciales con estos objetivos. En nuestro modelo, los componentes descritos que lo caracterizan otorgan fortaleza al sistema de colaboración entre Primaria y hospital, y en este sentido pueden considerarse como elementos de aplicación en otras áreas geográficas. Pensamos que sería razonable revisar el programa de mínimos para poder generalizarlo, con elementos comunes que hayan demostrado su eficacia, así como los indicadores que faciliten la evaluación de resultados. Estos modelos de actividad no pueden estar sustentados exclusivamente por los profesionales o los servicios, ya que requieren de forma imprescindible para su adecuado desarrollo de elementos organizativos y estructurales que solo pueden dotarse desde la dirección asistencial, tal como se ha realizado en nuestro caso. Es necesario además que establezcamos el diseño para evaluar específicamente la satisfacción de los usuarios con este modelo y el impacto en su calidad de vida; la determinación de indicadores que permitan evaluar la sectorización de la planta y la identificación de las causas sociosanitarias de los distintos comportamientos asistenciales de las ZBS. Hemos establecido el marco organizativo a partir de expectativas, siendo ahora necesario avanzar en el desarrollo de programas específicos recogidos en los procesos asistenciales. Junto a esto, es aconsejable también incrementar los espacios de encuentro entre los especialistas, como podría ser la visita al hospital del médico de familia para seguimiento de sus pacientes ingresados. Finalmente consideramos que la evaluación cuantitativa realizada debiera completarse con una evaluación cualitativa a través de la creación de grupos focales 76. En conclusión, consideramos que este modelo asistencial que presentamos está dotado de elementos de gestión que permiten contemplar las expectativas de los usuarios y profesionales, y que su desarrollo ha producido beneficio para el paciente, para los profesionales y para el sistema sanitario. Creemos que no es necesario crear unidades específicas, sino que es necesario crear una nueva cultura asistencial.
Agradecimientos
A Victoria Ruiz Romero, responsable del Departamento de Calidad, por su orientación y revisión del trabajo.
Correspondencia: A. Fernández Moyano.
Servicio de Medicina.
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.
Avda. San Juan de Dios, s/n.
41930 Bormujos. Sevilla. España.
Correo electrónico: afernandez@aljarafe.sjd.es
Aceptado para su publicación el 1 de junio de 2007.